Número 17 / 29 de noviembre de 2021
Plurinacionalidad: un concepto en expansión
lunes 29 noviembre, 2021
BOLETÍN DEL MONITOR CONSTITUCIONAL

lunes 29 noviembre, 2021

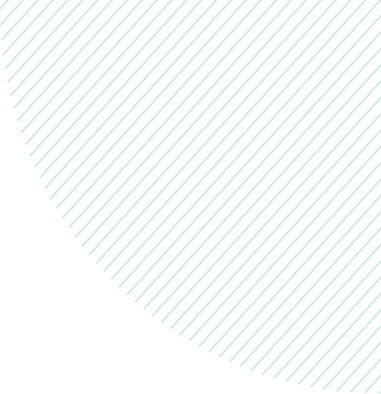
La plurinacionalidad es uno de los conceptos que han acompañado desde el inicio al proceso constituyente. A partir de entonces ha tenido un uso expansivo en la Convención Constitucional (CC). Y con un significado que no es unívoco.
En la cuarta edición del Boletín del Monitor Constitucional (ver aquí) examinamos el uso creciente que tuvo este concepto durante la etapa provisoria de la CC. Así, vimos cómo la idea de plurinacionalidad se fue irradiando en la CC de distintas maneras: como un criterio para otorgar la palabra y organizar las audiencias públicas, en la conformación de sus órganos ejecutivos, deliberativos y presupuestarios, y en los procedimientos para integrar dichos órganos. La línea de base en ese análisis fueron los 17 escaños reservados para la CC, lo que equivale al 11% de sus integrantes. Fue interesante notar cómo este porcentaje fue expandiéndose en los distintos órganos creados por la CC.
Concluida la etapa provisoria con la aprobación de los cinco reglamentos permanentes, se puede ver que la plurinacionalidad sigue en expansión. Desde un punto de vista semántico, cuatro de estos reglamentos consagran el término con distintas definiciones y modalidades. Desde un punto de vista orgánico y funcional, la plurinacionalidad también se expresa en el diseño permanente de la CC.
En esta edición del Boletín analizamos esta expansión de la siguiente manera. Primero, examinamos el uso de la plurinacionalidad en la etapa provisoria. Luego, vemos su uso en los reglamentos permanentes. Posteriormente, hacemos mención a diversos instrumentos internacionales que, a propósito de esta materia, la CC ha declarado aplicables a su trabajo. Por último, formulamos algunas observaciones.

En nuestra cuarta edición del Boletín del Monitor examinamos la irradiación creciente que tuvo el término “plurinacionalidad” durante la etapa provisoria de la CC. Así se ve, por ejemplo, en el diseño orgánico que se dio provisoriamente la CC. El término fue usado como un criterio de integración para siete de las ocho comisiones provisorias, reservando los correspondientes escaños. La proporción de estos escaños fue más o menos equivalente a la proporción base del 11% que representan los pueblos originarios en la CC, pues en ellas osciló entre un 10% y un 13%. Una importante excepción fue la Comisión de Participación y Consulta Indígena, integrada por 17 convencionales, 10 de los cuales fueron escaños reservados. Esto equivalía a un 59%.
La plurinacionalidad también se expresó en las Vicepresidencias Adjuntas de la Mesa. Las normas básicas de funcionamiento de la CC reservaron dos de las siete Vicepresidencias Adjuntas a convencionales de escaños reservados. Considerando la línea de base de 11% ya explicada, la proporción de escaños reservados en estas siete Vicepresidencias es de 29% y, respecto de la Mesa Directiva en su conjunto, asciende al 22%. Como veremos más adelante, esto quedó también consagrado en el Reglamento General.
Algo parecido ocurrió en el Comité Externo de Asignaciones (CEA). De sus seis miembros, uno debía ser “un profesional indígena del área de ingeniería, economía o materias afines, que posea acreditación indígena y probada experiencia de trabajo con comunidades y organizaciones indígenas territoriales”. La representación de los pueblos originarios en el CEA, entonces, equivale a un 17%.
Vamos ahora a los reglamentos permanentes.

Como lo señalamos más arriba, el término plurinacionalidad fue usado en la etapa provisoria de distintas maneras: como criterio de integración de órganos (cuotas para escaños reservados), como mecanismo de corrección para organizar las audiencias públicas, y como criterio de alternancia para el uso de la palabra en el Pleno y en las comisiones provisorias.
Estos usos persisten en los reglamentos permanentes. Y se han agregado nueva modalidades:
El Reglamento General se refiere a la plurinacionalidad así: “Reconocimiento de la existencia de los pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado para lograr la igual participación en la distribución del poder, con pleno respeto de su libre determinación y demás derechos colectivos, el vínculo con la tierra y sus territorios, instituciones y formas de organización, según los estándares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos”.
Esta definición considera los siguientes elementos. Primero, la plurinacionalidad involucra un “reconocimiento” de determinados grupos -pueblos naciones indígenas- preexistentes al Estado chileno, es decir, previos a la Declaración de Independencia de 12 de febrero de 1818. Este reconocimiento abarcaría una dimensión simbólica (el vínculo con la tierra) y política (sus organizaciones e instituciones). Segundo, la plurinacionalidad tiene por objeto procurar la igual participación en la distribución del poder de estos pueblos y el respeto a sus derechos colectivos, incluyendo el de libre determinación. Finalmente, el principio de plurinacionalidad de la CC quedaría regido por diversos instrumentos internacionales.
El Reglamento de Participación Popular reitera la definición de plurinacionalidad recién citada, agregando la idea de “descolonización”: “La descolonización es el respeto irrestricto a los usos y costumbres de pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente.”
Es decir, a los elementos de la definición del Reglamento General, se incorpora el reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente. Éste no fue considerado entre los 10 pueblos beneficiados con escaños reservados en la CC, tampoco está en la Ley sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (vea aquí su texto de la Ley Indígena). Además, diferencia los usos y costumbres de las instituciones y organizaciones de cada pueblo, elevando el estándar de conducta exigible a la CC: no sólo debe reconocerlas, sino que, además, respetarlas sin restricciones.
En relación a las personas obligadas a cumplir estos deberes de reconocer y respetar, el Reglamento de Ética se refiere al principio de plurinacionalidad de esta manera: “Las y los convencionales constituyentes deberán ejercer su cargo respetando el carácter plurinacional de la Convención Constitucional, en base al cual se reconoce la coexistencia de diversas naciones en un mismo Estado, en plena igualdad de dignidad y derechos, con igual participación en la distribución del poder y con pleno reconocimiento de sus derechos colectivos y las relaciones con sus territorios, en armonía con los derechos de la naturaleza.”
Los elementos de esta definición guardan sintonía con la del Reglamento General, con un agregado relevante: su relación con los derechos de la naturaleza.
Por último, el Reglamento de Participación Indígena también se refiere al principio de plurinacionalidad y libre determinación de los pueblos: “En ejercicio de este principio la participación y consulta deberá ejecutarse en conjunto con las instituciones tradicionales y representativas, respetando los procedimientos y formas propias de organización de cada pueblo.”
Como herencia de la etapa provisoria, cuando se creó la Comisión de Participación y Consulta Indígena, los reglamentos crearon la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Esta comisión debe “propiciar, acompañar y velar por un adecuado proceso de participación y consulta indígena y de establecer acuerdos”. Asimismo, la de “promover el respeto y la observancia del principio de plurinacionalidad”. Está integrada por 25 convencionales constituyentes, de los cuales 17 son convencionales de escaños reservados. Su coordinación, además, está integrada por convencionales de escaños reservados.
La CC también cuenta con órganos que no están integrados por convencionales, sino que por personas externas. Uno de estos es la Secretaría Técnica (ST). Su regulación no comprende un mínimo ni un máximo de integrantes, correspondiendo a la Mesa Directiva definir su planta. Ahora bien, su integración debe realizarse conforme a los principios rectores del Reglamento General, entre los cuales se encuentra el principio de plurinacionalidad. Hasta ahora, la ST cuenta con cuatro miembros, ninguno de los cuales pertenece ni representa a un pueblo originario.
Otro órgano externo es la Secretaría Técnica de Participación Popular (STPP). No se exige un mínimo de personas indígenas en esta secretaría, pero se dispone que “en la designación de los integrantes de la Secretaría, la Convención Constitucional deberá observar criterios de paridad, plurinacionalidad, inclusión y descentralización”. Esta secretaría está en proceso de integración a la fecha de este Boletín. Hasta ahora, no se ha informado sobre algún integrante de pueblos originarios entre las personas que ya se han seleccionado.
Finalmente, está la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena (STPCI). Al igual que la ST, tampoco cuenta con un número mínimo o máximo de integrantes. Sin embargo, el respectivo reglamento exige que esté integrada por, al menos, un integrante de cada uno de los pueblos originarios.
Las tablas que siguen muestran la expresión de la plurinacionalidad en la arquitectura permanente de la CC. La primera muestra la proporción de escaños reservados para convencionales en los órganos de la CC. La segunda muestra lo mismo, pero para personas indígenas que no son convencionales.
Tabla N°1. Órganos integrados por Convencionales Constituyentes
Tabla N°2. Órganos integrados por personas externas
Tal como expusimos en la edición anterior del Boletín, el Reglamento de Participación Indígena regula un mecanismo especial de iniciativa popular de normas constitucionales para los pueblos originarios (ver aquí la edición N°16). Es un mecanismo especial, distinto del que dispone el Reglamento de Participación Popular en virtud del cual la ciudadanía puede presentar proyectos de normas. Esa especialidad implica un trato privilegiado para los pueblos originarios a la hora de presentar propuestas de normas desde fuera de la CC. ¿Cuál es el privilegio?
Primero, las iniciativas indígenas se encuentran sometidas a menores exigencias de admisibilidad, pues “no tendrán más formalidades que aquellos aspectos que permitan el total entendimiento del espíritu de la norma constitucional propuesta, que sea presentada dentro del plazo que el reglamento general determine para las iniciativas populares”. En cambio, las iniciativas populares de normas deben cumplir con requisitos de forma y fondo, incluyendo una propuesta de articulado, los cuales son controlados por la Mesa Directiva. Segundo, las iniciativas indígenas solo necesitan “patrocinios” de tres comunidades o cinco asociaciones indígenas, o 60 firmas de personas indígenas o, en otros casos, de 120 de estas personas. Es interesante notar a este respecto que, según datos de la CONADI, el Registro de Comunidades Indígenas da cuenta de 3.213 comunidades constituidas y 1.843 asociaciones indígenas (ver referencia aquí).
Si las iniciativas indígenas son presentadas cumpliendo los requisitos señalados, entran al trámite para convertirse en normas constitucionales. Las iniciativas populares presentadas, en cambio, necesitan reunir 15.000 firmas de cuatro regiones distintas para entrar a dicho trámite.
Finalmente, quienes presentan propuestas de normas constitucionales en calidad de indígenas, pueden hacerlo cuantas veces quieran. En cambio, en el caso de las iniciativas populares, existe un máximo permitido de siete veces por cada persona u organización.

Como se mencionó antes, la definición de plurinacionalidad del Reglamento General hace aplicables una serie de estándares e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Estos instrumentos son detallados por el Reglamento de Participación Indígena en calidad de fuentes mínimas:
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
Estos instrumentos internacionales han sido referidos por la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad en su propuesta de “Documento Base” (ver aquí). En cuanto a la noción de “Estado Plurinacional y principios rectores”, se propone el siguiente articulado: “Chile es un estado plurinacional, social, democrático y solidario de derechos, intercultural, plurilingüe, descentralizado y con autonomías indígenas. La soberanía reside en el pueblo de Chile y en los pueblos y naciones indígenas preexistentes. La protección de los derechos humanos individuales y colectivos es el fundamento de esta Constitución y de toda actividad pública, que estará guiada por el pleno respeto y garantía de estos (…)”.

No cabe duda que la plurinacionalidad es un término que se ha venido usando expansivamente en la CC, al punto que ella misma se ha calificado como una asamblea plurinacional. Es preocupante, por lo mismo, el hecho de que esta expansión en su uso no haya venido hasta ahora acompañada de una mayor precisión en su significado. De esta manera, se está expandiendo una ambigüedad.
Todos los reglamentos permanentes de la CC mencionan la plurinacionalidad, pero en vez de contar con una sola definición para todos los órganos de la CC, hay una pluralidad de acepciones. Así, por ejemplo, el Reglamento de Participación Popular vincula el término a la idea de “descolonización”, un término que los demás reglamentos ni siquiera mencionan. Además, este reglamento incluye dentro de la plurinacionalidad al “pueblo tribal afrodescendiente”, algo que los demás no tratan a propósito de la plurinacionalidad. Mientras el Reglamento General habla de “pueblos naciones indígenas preexistentes al Estado”, el Reglamento de Ética habla de la “coexistencia de diversas naciones en un mismo Estado”. Asimismo, al hablar de plurinacionalidad, el Reglamento de Ética menciona la necesidad de armonía con los derechos de la naturaleza, algo que los demás reglamentos no consideran a propósito de la plurinacionalidad.
Hay, también, diferencias en la intensidad normativa de algunas definiciones. Así, en nombre de la plurinacionalidad, el Reglamento General llama a “reconocer” las organizaciones de los pueblos originarios, mientras que el de Participación Popular, al vincular el término en cuestión a la “descolonización”, exige “el respeto irrestricto a los usos y costumbres de pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente.” Aquí cabe preguntarse: ¿ninguna restricción es admisible?
¿Qué abarca, entonces, la referencia a la plurinacionalidad? ¿Naciones coexistentes en un mismo territorio o pueblos naciones preexistentes al Estado? ¿Se incluyen los pueblos tribales, además? ¿Es la naturaleza un componente de la plurinacionalidad? ¿A qué obliga la plurinacionalidad: a reconocer algo o, además de reconocerlo, a respetarlo sin restricciones? Sólo cabe esperar que, de incorporarse la plurinacionalidad al texto que escriba la CC, estas preguntas tengan respuestas claras.
Contribuye a esta vaguedad semántica el hecho de que, a propósito de los pueblos originarios, la CC ha abundado en referencias a instrumentos internacionales. No todos los que componen este voluminoso grupo tienen el mismo carácter jurídico y la posición del Estado de Chile frente a ellos no es en todos los casos la misma. Además, estos instrumentos suelen tener un lenguaje de textura abierta, es decir, son también generales en sus definiciones. Por lo mismo, quien los interpreta goza de una amplia discreción.
La necesidad de reducir la vaguedad semántica de la plurinacionalidad en la CC se justifica no sólo por la expansión que, en nombre de ella, se ha producido en sus distintos órganos y por lo negativo que sería la proyección de esta vaguedad sobre el texto constitucional que se someta a plebiscito. Se justifica, además, porque invocando la plurinacionalidad se han establecido nuevos tratos diferenciados. Así, llama la atención el hecho de que las iniciativas de normas constitucionales que vengan de los pueblos originarios se sometan a un control de admisibilidad menor que las del resto del público y que no tengan que venir con una propuesta de articulado.
Por supuesto, puede entenderse el que no se les exijan las 15.000 firmas que deben reunir el resto de las iniciativas populares, pero cuesta entender la razón por la cual a las iniciativas indígenas se les exige menos en un sentido, por decirlo de alguna manera, intelectual. Esto genera una incómoda sensación de condescendencia.